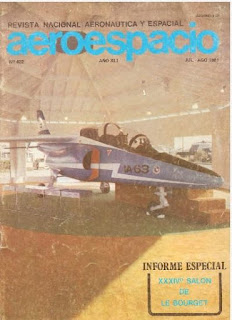Texto y fotos Rafael Perez para historias de aviones
El 1erTte. Maximiliano Borda y el Tte Nicolas Pillet, obtuvieron sus parches y pañuelos q identifican a los Halcones del G5C de la V Brigada Aerea, después de volar solos el sistema de armas A4AR, participaron de la ceremonia autoridades de FAA e invitados.
Hubo una alocución del Ser JEMGFAA Brig. Isaac y una invocación religiosa.-
Pictorial